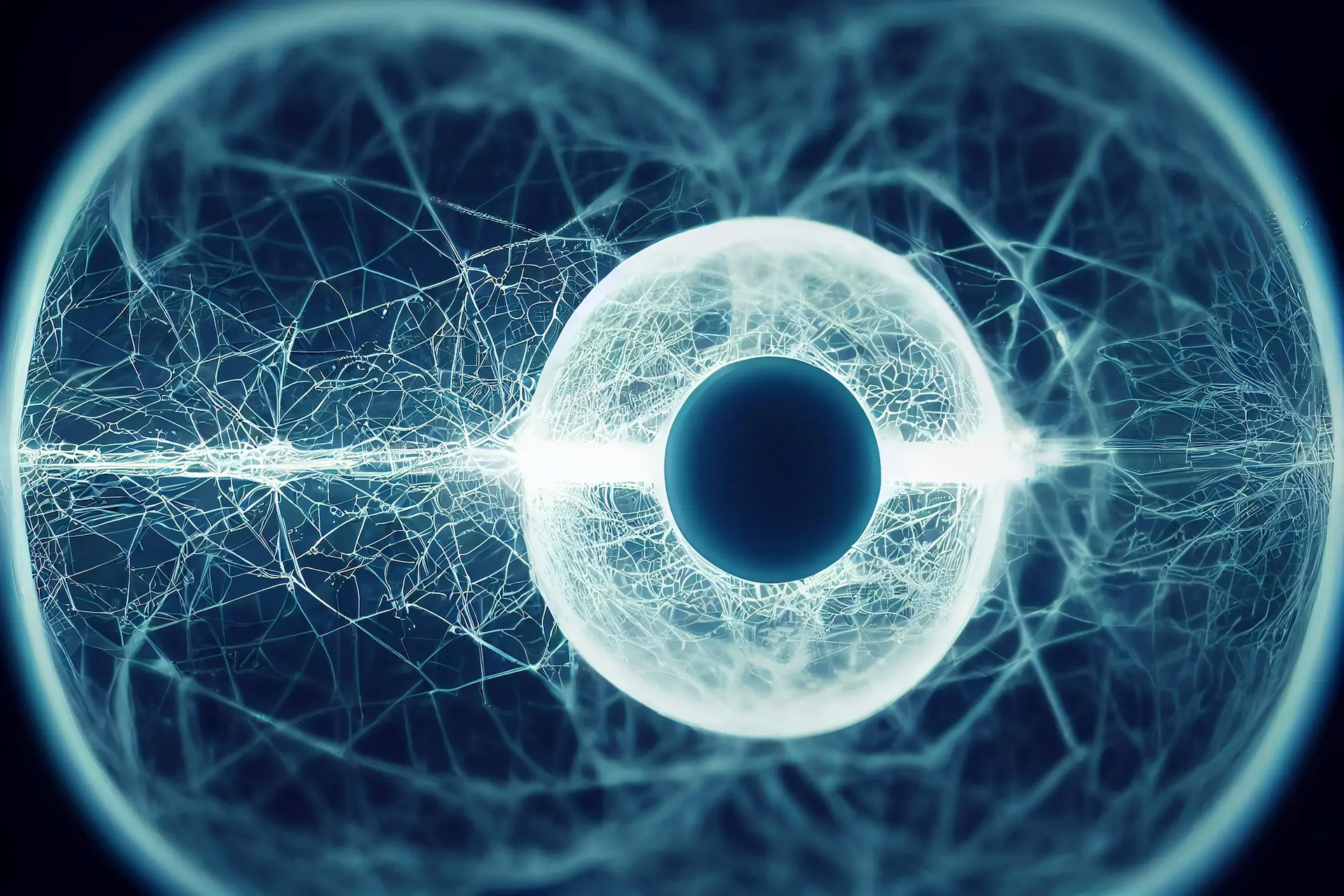Un reciente estudio publicado en la revista Nature y realizado por investigadores de universidades de Estados Unidos y Europa ha analizado más de 42.000 investigaciones científicas y patentes sobre visión artificial desde 1990. La conclusión es contundente: alrededor del 90% de los trabajos científicos y el 86% de las patentes están orientados a la detección, identificación y seguimiento de seres humanos, sus cuerpos, rostros y espacios cotidianos.
Este crecimiento exponencial en la producción de tecnologías de vigilancia masiva ha multiplicado por cinco la cantidad de investigaciones desde los años noventa hasta 2010. Sin embargo, los autores del estudio advierten que muchas veces se utiliza un lenguaje ambiguo para ocultar el verdadero propósito de estas tecnologías, refiriéndose a las personas como “objetos” o empleando términos técnicos menos explícitos.
Las aplicaciones de la visión artificial van más allá del reconocimiento facial, incluyendo la extracción de datos que podrían revelar estados emocionales, nivel socioeconómico o identidad cultural, lo que genera serias preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles.
Este fenómeno está impulsado por diversos factores. En primer lugar, el avance tecnológico ha permitido que los sistemas de visión artificial sean cada vez más precisos y accesibles, facilitando su implementación en espacios públicos y privados. Además, la falta de una cultura crítica en el ámbito científico y tecnológico contribuye a que la vigilancia se normalice y se integre sin cuestionamientos en la vida cotidiana.
Por otro lado, las estructuras institucionales y los modelos de financiamiento favorecen proyectos con aplicaciones en seguridad y control social, lo que fortalece la industria de la vigilancia. Empresas y gobiernos ven en estas tecnologías una herramienta poderosa para gestionar poblaciones, prevenir delitos o incluso influir en comportamientos sociales y económicos.
Aunque la visión artificial tiene aplicaciones positivas en áreas como la salud, la robótica y la movilidad autónoma, este estudio pone en evidencia que el principal motor de su desarrollo actual está en la vigilancia masiva y el control automatizado de la población, un desafío ético y social que exige una profunda reflexión y regulación.
La expansión de estas tecnologías plantea preguntas urgentes sobre los límites de la privacidad, la transparencia en el uso de datos y la protección de los derechos individuales frente a sistemas cada vez más sofisticados de monitoreo y análisis. La sociedad enfrenta así el reto de equilibrar los beneficios del progreso tecnológico con la defensa de las libertades fundamentales.